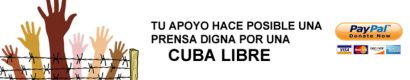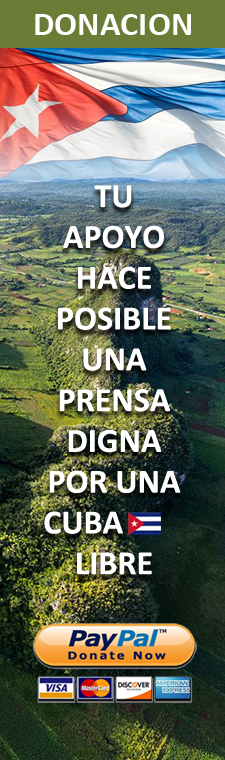ASÍ NACIÓ LA MARSELLESA
Hubo que esperar hasta 1958 para que fuese reconocida como himno del país galo.
El himno fue creado por Joseph Rouget de Lisle para el batallón «Enfants de la patrie» de Estrasburgo. Toda revolución necesita un himno. En el caso de la Francia de finales del siglo XVIII, esa que se sacudió a golpe de guillotina la monarquía absoluta, el escogido fue La Marsellesa . Una canción que hoy, más de 200 años después de que la cabeza de Luis XVI rodase por la Plaza de la Revolución, resuena con fuerza en las cercanías del Estadio Olímpico Luzhnikí . La culpa la tiene la victoria de la selección gala en suelo ruso (sí, gala y en suelo ruso) en la Copa del Mundo de fútbol.
La Marsellesa nació en tiempos de guerra y revolución, y lo hizo para quedarse. Desde que Joseph Rouget de Lisle lo compuso en 1792, el himno ha resonado con fuerza en todos los campos de batalla por los que ha pasado el ejército francés. Algunos, como Vichy o Napoleón, intentaron cambiarla, quizá debido a su belicosidad: «¡Vienen hasta vosotros a degollar a vuestros hijos y vuestras esposas! ¡A las armas, ciudadanos! ¡Formad vuestros batallones! ¡Marchemos, marchemos! ¡Que una sangre impura inunde nuestros surcos!».
A pesar de esos intentos por sustituirla, ninguno cuajo. La Marsellesa ya estaba demasiado arraigada entre los ciudadanos franceses.
El himno fue creado para el batallón « Enfants de la patrie » de Estrasburgo. La Revolución , que había surgido en 1789, había provocado la guerra con la Austria de Leopoldo II , hermano de la reina francesa María Antonieta. Fue el 24 de abril cuando el alcalde de Estrasburgo convocó a varios oficiales, entre ellos a Rouget de Lisle , para levantar la moral de las tropas con iniciativas como componer un himno patriótico para el ejército del Rhin.
Para escribir la letra y componer la música, Rouget se inspiró en un cartel que había visto en la calle con la frase « Aux armes, citoyens! » («¡Ciudadanos, a las armas!»). Es por esto que decidió titular la canción como «Chant de guerre pour l'armée du Rhin» («Canto de guerra para el ejército del Rin»).
En poco tiempo, el canto adquirió gran difusión entre los soldados y, en julio de 1792, alcanzó París gracias a los voluntarios marselleses que lo entonaron por las calles de la capital cuando acudían en su defensa. Después llegaron tiempos en los que La Marsellesa era prohibida de forma intermitente. Con la Restauración de los Borbones en el trono de Francia tras la caída de Napoleón, a los franceses no les estuvo permitido entonarlo. Aunque con la Revolución de 1830 volvió a resonar por las calles de Francia. Hubo que esperar hasta 1958 para que fuese reconocida como himno del país galo.